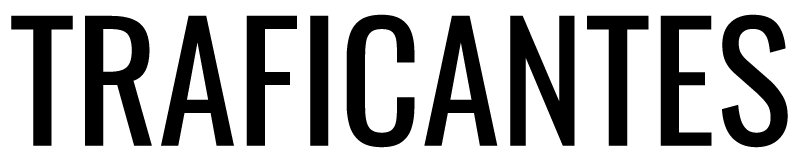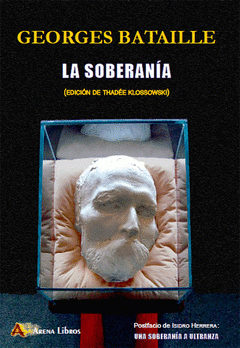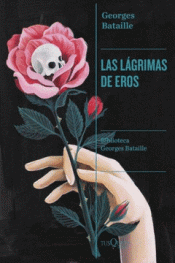Para envío
La soberanía de la que hablo tiene poca cosa que ver con la de los Estados, la definida por el derecho internacional. Hablo en general de un aspecto opuesto, en la vida humana, al aspecto servil o subordinado.
En otro tiempo, la soberanía perteneció a aquellos que, con los nombres de jefe, de faraón, de rey, de rey de reyes, desempeñaron un papel de primer orden en la formación del ser con el que nos identificamos, del ser humano actual. Pero perteneció igualmente a las diversas divinidades, una de cuyas formas es el dios supremo, así como a los sacerdotes que las sirvieron y las encarnaron, que a veces formaron una unidad con los reyes; la soberanía perteneció, finalmente, a toda una jerarquía feudal o sacerdotal que sólo presentó con aquellos que ocuparon su cima una diferencia de grado. Pero también: pertenece esencialmente a todos los hombres que poseen y nunca han perdido del todo el valor atribuido a los dioses y a los «dignatarios». Hablaré ampliamente de estos últimos porque exponen este valor con una ostentación que a veces va de la mano de una profunda indignidad. También mostraré que al exponerlo lo alteran.
Nunca tendré en mente, aunque lo parezca, sino la soberanía aparentemente perdida de la que el mendigo, a veces, puede estar tan cerca como el gran señor, pero a la que, en principio, el más ajeno es deliberadamente el burgués. A veces, el burgués dispone de recursos que le permitirían gozar soberanamente de las posibilidades de este mundo, pero en su naturaleza está entonces el gozar de ellos de una forma solapada, a la que se esfuerza por darle la apariencia de la utilidad servil.