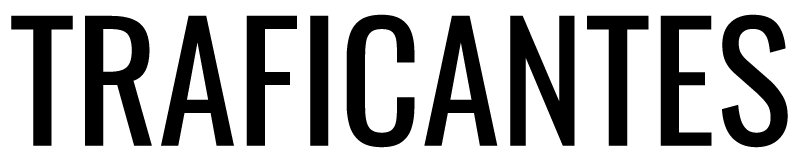En el origen de toda obra, artística o de otra índole, hay una muerte. Se supone que la obra efectuaría su duelo, según la vulgata actual. Es menos sabido que la muerte también es su término; no tanto la muerte física del autor, porque su obra lo sobrevive, sino la segunda muerte a la cual cada uno está destinado cuando llega el momento en que ya no subsiste ninguna huella de lo que se ha realizado. De donde se deduce una pregunta, tanto más intensa en la medida en que la obra producida sea más reconocida como 'inmortal': ¿cómo abocarse a esa segunda muerte, gesto generador de la obra, cuando la misma obra limita su acceso? Cada cual a su manera, una novelista, Yoko Ogawa, un poeta, Stéphane Mallarmé, un psicoanalista, Jacques Lacan, intentaron resolver esta dificultad. ¿Por qué medios? ¿Y cómo se presentaría el amor si debiera, a su vez, ser privado de su perfume de eternidad?