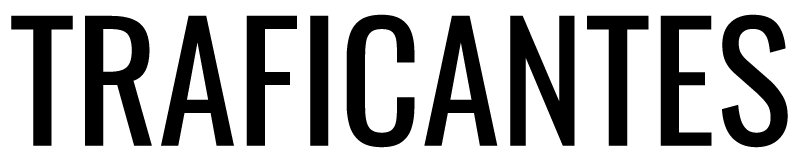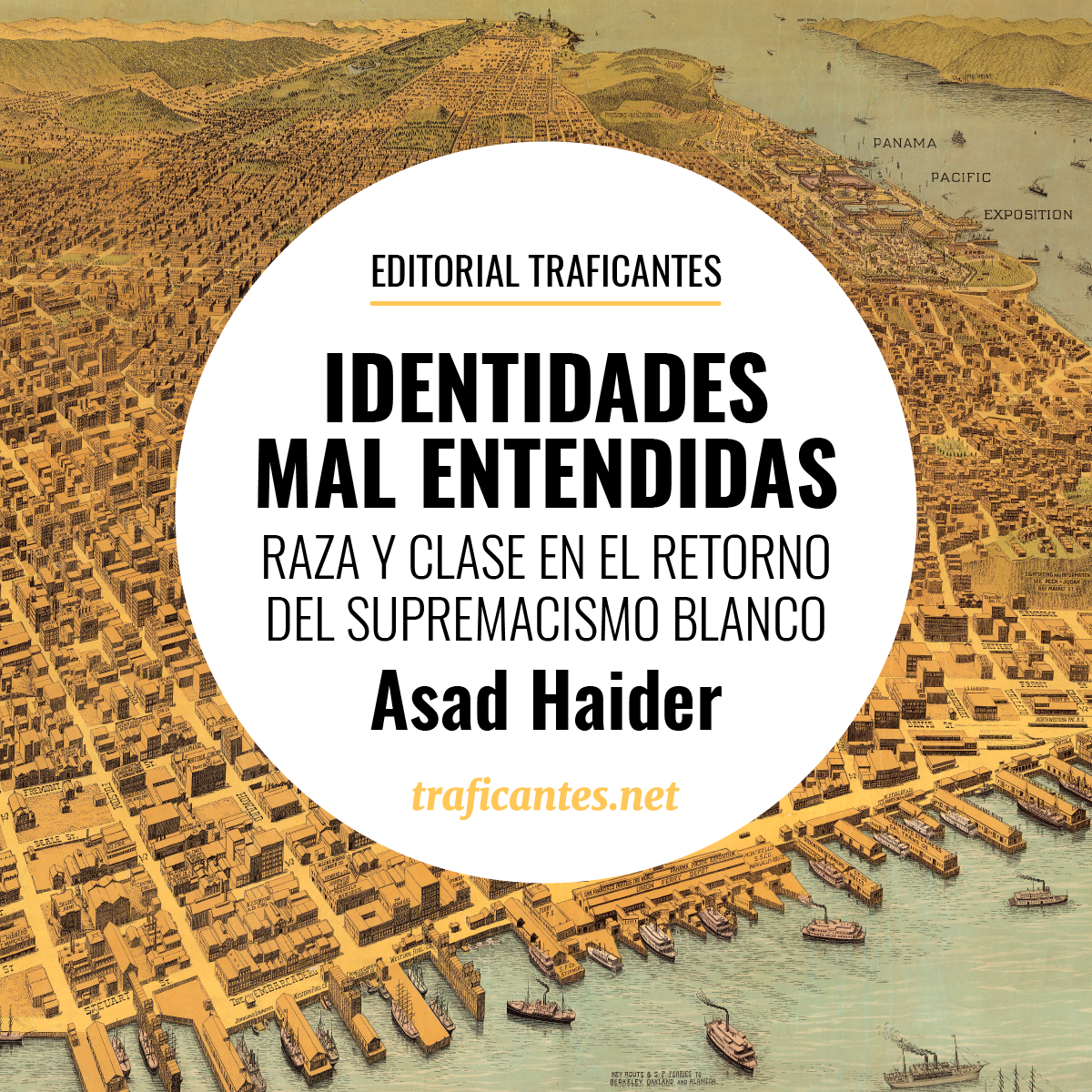
El debate sobre la identidad (las “políticas identitarias”, la “corrección política”, la “cultura de la cancelación”, lo que toque en la próxima temporada discursiva) produce un sinfín de ensayos, pero solo cuatro posiciones de enunciación. La primera es la del escritor liberal consternado. Le preocupa la iconoclastia estúpida que amenaza a nuestra sociedad, censurando tribunas como la que acaba de publicar. Pero no se piensa amedrentar. Forjó su espada verbal leyendo a George Orwell, Stefan Zweig y las memorias de Woody Allen; la envainará cuando retornen líderes capaces de promover el consenso, como Adolfo Suárez, John F. Kennedy o Nelson Mandela en Invictus.
El segundo es un crítico de izquierda. Carga contra diversos cajones de sastre (la “posmodernidad”, la “izquierda indefinida”); denuncia que el narcisismo identitario –derechos LGBT, inmigración, feminismo, cambio climático– desvincula a la izquierda de sus raíces obreras. La paradoja es que este discurso empobrece el concepto de clase social –lo reifica, por decirlo en términos marxistas–, convirtiéndolo en un pastiche cultural. El resultado involuntario es otro narcisismo identitario, en este caso para trabajadores fordistas. Mono de obra, industria pesada, afiliación sindical: marcadores que ya no son comunes a la mayor parte de trabajadores. No está claro que la realidad “material” a la que el crítico de izquierda suele apelar avale sus tesis.
En tercer lugar está la derecha dura, que denuncia la opresión de las políticas identitarias para promocionar su agenda nacionalista. Es una contradicción flagrante, un ejemplo de los procesos de imitación de la izquierda que Corey Robin atribuye a la tradición reaccionaria. Pero sus seguidores la asumen con jouissance, y eso le confiere algo de interés.
La cuarta posición es la del crítico a la crítica, para el que todo esto no es más que una polémica interesada, porque la corrección política ni siquiera existe. Mal que le pese a este tipo de progresista, ahí sigue el discurso “identitario”. En boca de un sinfín de políticos, que a menudo lo emplean de manera insufrible. Un ejemplo convocado del futuro: las infinitas ocasiones en que se nos recordará que Kamala Harris es la primera vicepresidenta de Estados Unidos –además es negra, y asiática, y lleva zapatillas Converse– como si eso excusase que su administración continuará bombardeando países poblados por gente de tez oscura que incordia al Pentágono.
En resumen, el debate es aburrido. Por eso es gratificante leer Identidades mal entendidas, el ensayo de Asad Haider –editor en la revista Viewpoint– en la madrileña Traficantes de Sueños. (El texto original lo publicó Verso en 2017. La traducción es de Sergio Ojeda Ramírez.) Un ensayo breve e inteligente, que critica las políticas y el propio concepto de la identidad desde un enfoque novedoso.
Haider es el típico socialista al que algunos progresistas en EEUU caricaturizan como un “reduccionista de clase”, que presta demasiada atención a la redistribución económica y poca a la justicia social. Pero también es un americano-pakistaní que creció en la Pensilvania rural. Tras los atentados del 11 de septiembre llegaron años de insultos en el colegio a cuenta de su origen. Haider explica que la identidad es una relación social ineludible, en el sentido de que configuran las experiencia de casi todas las personas, empezando por la suya propia.
El problema es que entenderla como una cuestión personal lleva a callejones sin salida. Haider describe uno particularmente gracioso y deprimente en el campus de la Universidad de California, Santa Cruz, donde impartía clases cuando surgió el primer movimiento de Black Lives Matter. La atmósfera, al principio prometedora, degenera en un sinfín de escaramuzas verbales ridículas. Los organizadores malgastan horas en un debate semiótico sobre la palabra “ocupación”. ¿Describe adecuadamente sus acciones, o es un término peyorativo que debería asociare con las acciones de Cristóbal Colón, el primer “okupa” de las Américas? Aunque Haider –que entremezcla reflexiones teóricas y personales– prefiere centrarse en la dimensión racial de las políticas de la identidad, se apoya la teórica de género Judith Butler, que critica las política de identidad como reflejo de una concepción del Estado donde “la afirmación y reivindicación de los derechos solo puede hacerse de acuerdo a una identidad singular y agraviada”. Combinar victimismo y fragmentación social no es una buena receta para promover grandes cambios.
Si el concepto biológico de raza es falso, pero no así la raza en tanto relación social, ¿cómo abordar el tema? Haider prefiere hablar de “regímenes de racialización” concretos. Insiste en que, aunque la posición dominante de EEUU nos lleve a abordar cuestiones raciales como si todos fuésemos americanos, la experiencia de ese país no ofrece un modelo que exportar con calzador al resto del mundo.
En la América del siglo XVII, las nociones de “blanquitud” o “negritud” actuales no existían. Europeos y africanos llegaban a las colonias británicas en condición de siervos forzados, que más adelante podían adquirir su libertad. Es tras la rebelión de Bacon –blancos y negros pobres alzándose contra sus terratenientes en 1767– cuando empieza a plantearse la esclavitud tal y como la conocemos hoy. Haider incide en la vigencia de este análisis histórico y critica que el progresismo estadounidense entienda el racismo y la esclavitud americanos como un pecado original en vez de un fenómeno ligado al desarrollo de su economía moderna. Piensan, por usar una cita memorable de la historiadora Barbara Fields, “como si el principal negocio de la esclavitud fuera la producción de supremacía blanca en vez de la producción de algodón, azúcar, arroz y tabaco”.
Además de las hermanas Fields, Haider cimenta su crítica a las políticas de la identidad en autores de la tradición revolucionaria negra, como Frantz Fanon, Paul Gilroy, CLR James, Frederick Douglass, W.E.B. Dubois y Keeanga-Yamahtta Taylor. Cabe recordar que los inventores del término “políticas de la identidad” buscaban aunar, no enfrentar, cuestiones de justicia racial o de género con la lucha por la redistribución económica. Haider describe el punto álgido de esta tradición, en los años 60 y 70, así como a las derrotas políticas que llevaron a la bifurcación de lo que podría haber sido un movimiento emancipador para todo EEUU: muchos blancos trabajadores optaron por el chovinismo racial, mientras que otros tantos afroamericanos adoptaron un nacionalismo cultural rico en folklore y pobre en soluciones para su discriminación socio-económica.
Si el diagnóstico es lúcido, el camino a seguir se revela complicado. Haider apuesta por rechazar la “santísima trinidad” de la raza, clase y género entendidos como identidades y apostar por una universalidad insurgente, que “exige incondicionalmente la libertad de los que no son como nosotros”. Su contrapropuesta a los compartimentos estancos de las identidades individuales pasa por la auto-organización de movimientos sociales (anti-racistas, laborales, etc.). Un intento de re-vertebrar nuestras sociedades en una dirección más emancipadora. El objetivo queda lejos, pero Haider identifica un punto de partida útil.