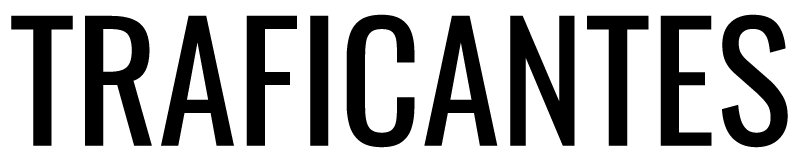Una misma femineidad, inseparable de la gracia renovadora, surca los tiempos entre la mitología y la literatura de nuestros días. Se trata de una divinidad vigilante, legada a la mujer para acentuar la naturaleza del ser y participar de esta forma primordial de creatividad, que es la distintiva del arte y la historia. Con peculiaridades que en ocasiones separan a la mujer de las diosas y la orillan a desvirtuar su misión de perfeccionamiento interior, surgen las Heras enfermas por Zeus lujuriosos, las Afroditas en pos del amor; una Circe hechicera, regenta de sus dominios y tan dotada en la ciencia de la palabra como hábil para transmutar a los hombres en cerdos. Hay Yocastas trágicas, suicidas por su dolor y engendradoras de una Antígona heroica que desafía la ley del tirano para cuidar el honor familiar; y hay también vírgenes inmóviles y arquetipos de la piedad que son veneradas por su paciente solicitud. En estas páginas se confirma el misterio de una naturaleza inclinada a perseguir la belleza esencial como único sentido de ser. Una belleza tramada de intuición y reciedumbre para abatir la eterna condena del mundo: el dolor, el envejecimiento, la pasión de poder y no poder y desde luego la muerte. De ahí la caída de Eva y las vehementes tareas de las diosas helenas y de ahí, también, el sello de Isolda al rebelarse ante el abandono y el desamor, la transformación mágica de Cenicienta, el temple de Catalina de Médicis, la agudeza de Sor Juana Inés de la Cruz, el misticismo de Teresa de Ávila, la combatividad racional de Simone de Beauvoir o el genio literario de Marguerite Yourcenar.