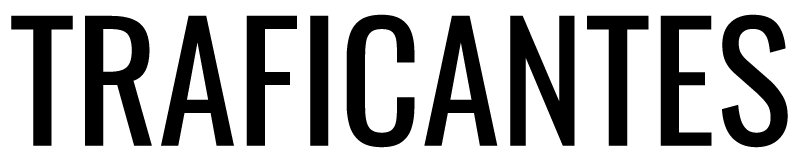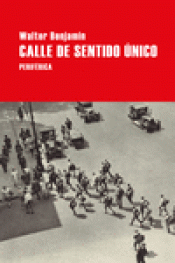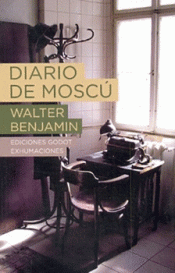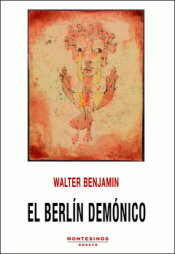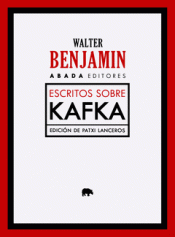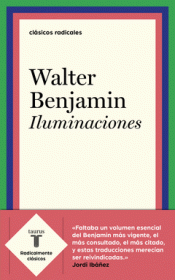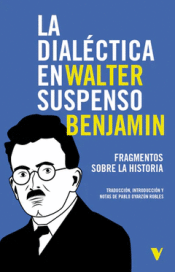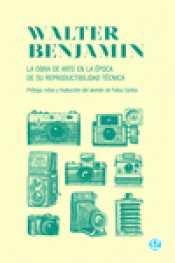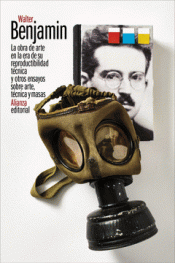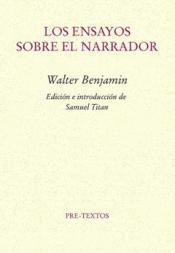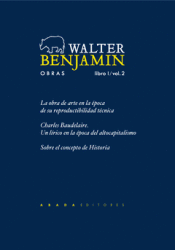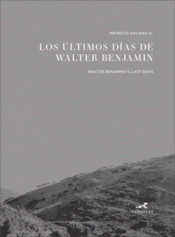Para envío
Relatos de dos coleccionadores de libros. Estos, probablemente, organizan sus libros de una manera tradicional, en horizontal y no apilados, acurrucados uno al lado del otro para que la fibra del papel no se arrugue. Ellos son pensadores y, además, conocen todos los libros que poseen. Los dos tienen que cambiar con frecuencia de residencia, huyendo de alguna cosa, buscando alguna cosa, escondiéndose de alguna cosa. Los libros son más difíciles de mover que los muebles o las ropas: exigen cuidado, no se pueden mojar, no se pueden doblar, si hay muchos juntos pesan demasiado, ocupan espacio, las ediciones se agotan, no se replican y si no los organizas bien en las cajas hay que reconstruir toda la lógica y diálogo.
Cada uno de estos dos pensadores pertenece a una época y a una diáspora. En la época de Walter Benjamin, un libro aún podía flotar en el agua durante días sin deshacerse, aunque quedase amarillento y manchado. Era un objeto hecho para durar. Las letras grabadas con tipos, el trabajo de componer los textos, letra por letra, formando palabras, frases, párrafos y por fin una página. Esta solidez fue desapareciendo y dando espacio a lo que conocemos hoy: la mano de obra barata, máquinas enormes imprimiendo miles de libros a la vez, estoques acumulados en grandes almacenes, papeles baratos que poco duran. Disminuyó el peso, la espesura y el valor del libro. Las bibliotecas también encogieron, igual que nuestras casas y nuestro tiempo para leer.
Muchos escribieron sobre el amor a las bibliotecas, a la brisa suave al oler un libro nuevo, a la poesía de encontrar una raridad en la estante de una librería. Pero ahora mismo, veo poco romanticismo. El ensayo de Nathanael Araujo es un reflejo vivo de la falta de rigor en estos objetos sufridos desde su diáspora.