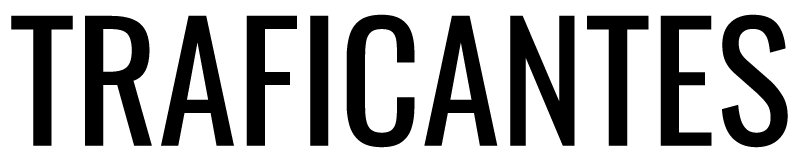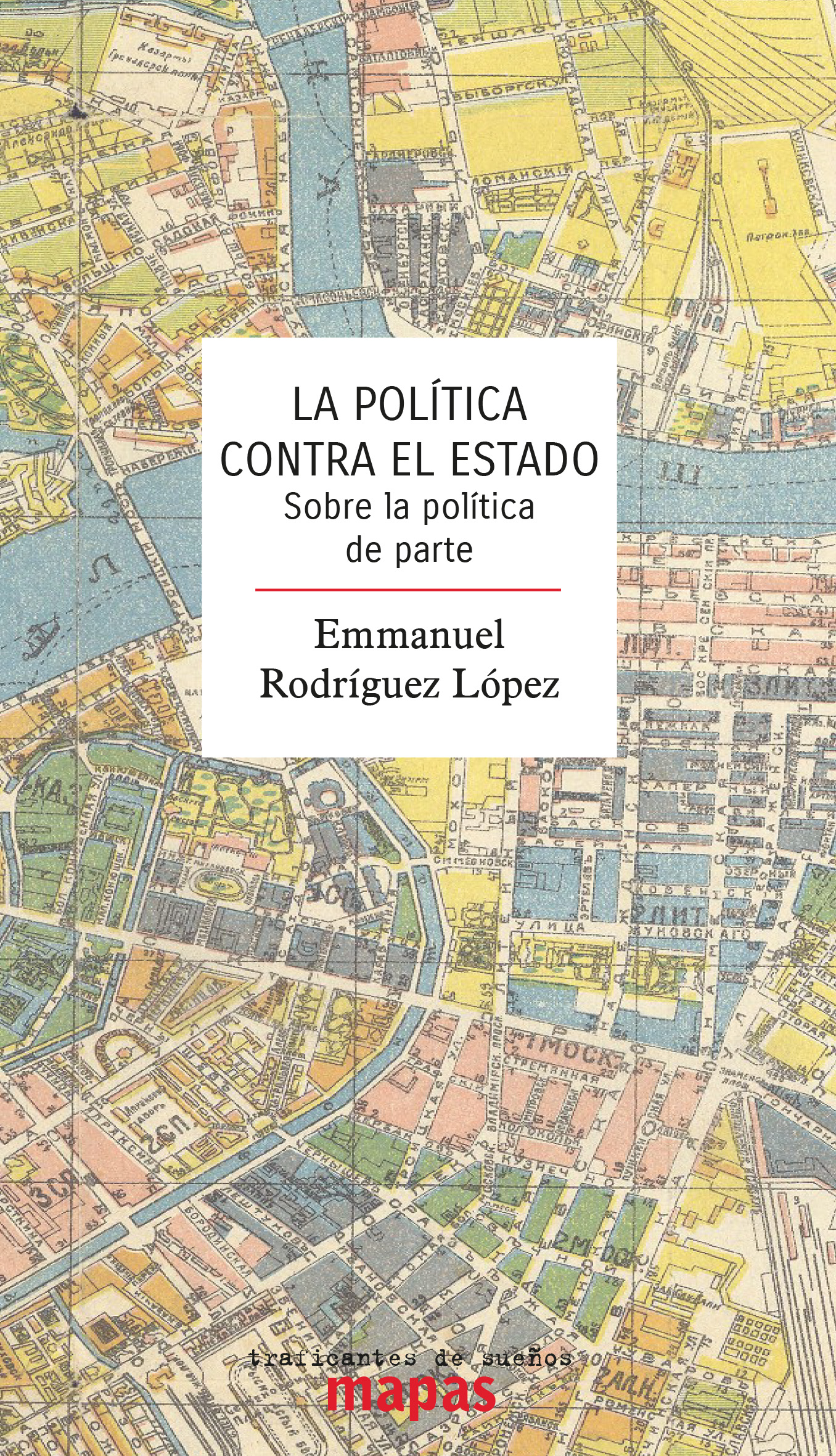
La configuración de los Estados como centros de concentración de poder entró en crisis en el último tercio del siglo XX. Muy avanzado el siglo XXI, el ensayista Emmanuel Rodríguez aborda el problema del Estado y la imposibilidad de una revolución con las mimbres de las experiencias históricas.
Vivimos en sociedades de clases. En los polos que se construyen sobre esa división se construye la “política de clase”. La “política de clase” es una política “de parte” (no aspira a serlo de un “todo”) y como tal no busca, es más, rechaza, la ficción unitaria y la reconciliación en los términos que plantean los Estados. Esa política de parte ha sido confundida con “el proceso de creación histórica” que llamamos revoluciones y es necesario revisar críticamente esa confusión para plantear el futuro inmediato de la política de clase.
Con esas cuatro ideas como punto de salida y de llegada, el historiador y sociólogo Emmanuel Rodríguez (Madrid, 1974) ha escrito La política contra el Estado. Sobre la política de parte (Traficantes de Sueños, 2018). Un ensayo que no pretende esquivar ninguna polémica pero que se presenta “por fuera” del debate coyuntural de la política realmente existente. Como Rodríguez comenta en la entrevista, La política contra el Estado puede ser un mapa para navegar el tiempo histórico en el que estamos inmersos.
¿Está en crisis la idea de los Estados tal y como los conocemos?
Para ser precisos no es una crisis de los Estados como institución, es una crisis de lo que identificamos como Estado históricamente, desde su conformación a partir del Estado moderno —tomando como posible inicio la Paz de Westfalia de mediados del siglo XVII— pero sobre todo de lo que entendemos como un Estado que es soberano, con lo que eso implica. Un Estado que tiene la capacidad de regular aquellas que son tres características fundamentales, que son el territorio, la población y la seguridad.
Eso, que son las atribuciones del Estado soberano, no está garantizado a día de hoy. No lo está desde hace bastante tiempo. El largo siglo XX es un continuo desengaño con lo que eran las atribuciones del Estado soberano.
Si consideramos el periodo de entreguerras, y lo que en cierta medida es una guerra civil global en términos de lucha de clases —con distintas matizaciones—, nos encontramos que el enfrentamiento en términos de dictaduras que son soberanas, no simplemente comisariales, como por ejemplo las que resultan de la revolución rusa o el fascismo y el nazismo, giran y se organizan en torno a esta idea del Estado soberano.
Desde los años 70 vemos que eso es cada vez menos operativo, y el Estado se convierte en una pieza que articula el proceso de desregulación financiera y lo que llamamos la globalización. Es decir, que se convierte en un gestor social y económico de una cadena de producción cada vez más globalizada y fragmentada. Por otra parte, también es un regulador, en este caso bastante subordinado, del capital financiero.
Esas son las funciones del Estado: conserva, por supuesto, la función prioritaria de regulador social sobre determinado territorio, pero cada vez es menos eficaz en ese terreno. Sencillamente, a día de hoy se ve cada vez más incapacitado para manejar las palancas que históricamente tuvo a la hora de organizar en términos intervencionistas un mercado propio. Incapacitado también en la función que tenía para desarrollar programas de desarrollo industrial y organizar el mercado de trabajo nacional.
¿Esa crisis es coyuntural o permanente?
Yo diría que es irreversible. No tiene solución. El Estado queda como un garante de cierto orden social, un regulador económico subordinado a fuerzas que se le escapan y progresivamente —en la medida en que es menos eficiente como gestor social del ciclo de acumulación, que se produce a escala global— nos encontramos con que queda relegado a atribuciones cada vez más represivas. Esa es la trampa que tienen las políticas que han abogado por el soberanismo, el hecho de que la única capacidad soberana, en términos clásicos, que le va a quedar, es aquella que se articula sobre la población en términos represivos.
¿Cómo funciona la UE en este contexto de crisis de los estados? ¿como un súper Estado o como otra cosa? ¿Estamos ante una futura sustitución de los Estados por esta estructura?
Más que vaya a venir a sustituirlos, hay que anotar que el Estado ha sido una pieza que ha funcionado y operado a favor del proceso de globalización. Esta no se entiende sin la colaboración de todos los Estados. Estos han permitido una regulación que precisamente destruía los viejos mecanismos de regulación, de control de capitales, de la organización de los mercados internos. Se han destruido ciertas dinámicas proteccionistas y los Estados han operado como mecanismos de liberación de flujos. No de todos, obviamente el del trabajo no.
Lo que nos encontramos en este momento es que hay distintos niveles que operan de forma bastante caótica, como ha investigado gente como Saskia Sassen, Bob Jessop, etc. Atribuciones que antes estarían en manos del Estado, como por ejemplo, la regulación del ciclo de acumulación, ya no dependen de ellos. En cierta medida, porque eso se produce a escala global y por medios financieros.
Es lo que ha hecho la UE, por ejemplo, a la hora de santificar y proteger políticamente sus propios mecanismos de funcionamiento; las famosas tres condiciones de Maastrich: el control de la deuda pública, el control del gasto público y el control de la inflación. Básicamente, las tres garantías para el funcionamiento del ciclo de extracción financiera.
A la vez, te encuentras con que hay una delegación de funciones por parte del Estado sobre las regiones y sobre las ciudades. En el sentido de que estas se vuelven piezas que compiten en esa cadena de producción global y no se pueden escapar de esa competición. De este modo, hay ciudades-empresa, ciudades cuasi-Estado como Londres y la City, que tienen a veces más poder que su propio Estado a la hora de imponer condiciones.
¿Cómo se explicita esa crisis de los Estados en España?
España, y creo que esta es una cuestión específica de aquí, ha sido durante el siglo XIX y buena parte del XX una potencia decadente, a diferencia de otros países con pasado imperial, como Francia, Inglaterra, y en menor medida Italia y Alemania (las potencias perdedores de la II Guerra Mundial y, en el caso alemán, también de la primera). El pasado glorioso de España se pierde definitivamente a principios del XIX y ya no se incorpora como una potencia imperialista nada más que como una de segundo o de tercer orden durante los repartos de África.
Siempre ha habido un complejo de inferioridad respecto a Europa y eso la sitúa histórica y culturalmente en una posición distinta respecto a las dinámicas continentales. Ha tenido también un retraso en términos de crecimiento económico —que el franquismo acentúa— y todo el proceso de incorporación a “Europa” se toma como la incorporación a la modernidad. El ingreso en la Comunidad Económica Europea, como pasa en buena medida en los países del Este con la UE, implica esa incorporación a la modernidad capitalista asociada a determinados valores y a determinada mecánica de intervención del Estado, que es lo que llamamos Estado del bienestar.
Esa crisis de los Estados, por estos motivos, no se vive con la agudeza de otros lugares porque no ha sido un Estado o un país que tenga una posición central. Sin embargo, sí se ve materialmente en cuestiones determinantes: España se ha incorporado a todo ese proceso con funciones muy específicas. La globalización no supone nuestra incorporación como un Estado de producción industrial y de tecnologías medias y avanzadas (salvo en segmentos muy determinados). Lo que va a producirse, en cambio, en esa dinámica de globalización financiera, es una nueva centralidad de las dinámicas territoriales que David Harvey llama el circuito secundario de acumulación. Eso hace que su posición competitiva esté ligada a las burbujas inmobiliarias.
¿Qué determina esto? Una posición frágil en los ciclos bajistas, sobre todo cuando son a nivel global, porque en cierta medida su posición, aunque es muy exitosa en esta globalización financiera —exitosa en términos relativos—, conlleva que a partir de 2007-2008 la crisis adquiera aquí perfiles mucho más agudos que en otros lugares.
¿En qué afecta esto a esas tres condiciones de territorio, población y seguridad? En que el Estado no es capaz de regular la crisis social, o no tiene las competencias. Estas son, durante la crisis, derivadas a la Unión Europea. Por otra parte, el Estado no tiene capacidad de regular las luchas intestinas de las élites competitivas que se producen a nivel territorial. La crisis de la clase política la conduce a una situación agónica. Creo que eso es lo que expresa también Catalunya.
¿Cómo se refleja esa crisis en la clase media, que precisamente es el vector al que todos los partidos se apuntan por ser la plasmación de ese estado centralizador y aplanador de las diferencias entre clases?
Lo que se pretende en el libro es responder a eso mismo. Los Estados liberales no consiguen unificar completamente a sus sociedades. Es un conflicto que se plantea en términos de Guerra Civil después de la Revolución francesa y durante la propia constitución de los Estados liberales. Un conflicto en un primer momento con los viejos poderes —las aristocracias terratenientes, las lógicas del antiguo régimen— y, posteriormente, en la dinámica progresiva de industrialización, con la creación de una nueva plebe, con el movimiento obrero. Esa nueva plebe no está integrada en el “pueblo”, no está integrada en la nación.
Esa “otra” nación se corresponde básicamente con el propio movimiento obrero. Y va a adquirir expresiones muy radicalizadas, sobre todo en el siglo XIX, y posteriormente en la crisis de los años 10, 20 y 30 del siglo XX. Es a esa otra nación a lo que los marxismos y el anarquismo tratan de dar una articulación. Este pueblo se construye, en determinadas ocasiones, con una posición de completa unilateralidad, es decir, se decanta como política de parte y autodeterminación social independiente al propio Estado.
La autodeterminación obrera va a ser el gran problema del Estado liberal, del Estado como lo conocemos: ¿Cómo integrar eso? ¿Cómo se hace? El artilugio, que no se puede esbozar en tres palabras, básicamente pasa por un proceso de reformas sociales e integración política de ese cuerpo social. Pero también se adoptan salidas de corte autoritario: el Fascismo es un intento de convertir el Estado básicamente en el gran mecanismo de unificación, en el cual el pueblo carece de divisiones, y aquella parte heterogénea del pueblo va a ser incluso suprimida, se le va a declarar enemigo interno.
El mecanismo político después de la II Guerra Mundial consiste en una vuelta a una democracia liberal pero con Estados fuertemente intervencionistas, que tienen herencias fascistas y conserva tintes corporativos. Pero, por otra parte, hay toda una labor de ingeniería social destinada a convertir a esa clase que se había secesionado —el movimiento obrero— en algo distinto, que es eso que llamamos clases medias. Esta denominación es un constructo cultural pero tiene una base material articulada por el propio Estado a través de mecanismos de redistribución y a través de una integración en términos capitalistas en el consumo. Mediante el consumo, el salario se integra en el ciclo de acumulación de forma positiva, que es lo que llamamos fordismo.
Por medio de ese mecanismo, la clase media se va a convertir en el pueblo que el Estado, por lo menos el Estado occidental, es capaz de unificar. Y donde no sea capaz, el Estado tendrá límites evidentes. No conseguirá nunca superar una especie de estado de guerra civil permanente, que es lo que pasa en América Latina y en cierta medida en algunos países asiáticos.
El gran triunfo del Estado moderno es la capacidad de haber construido su propio pueblo. No es el resultado simplemente de operaciones de mercado, no es simplemente que se produzca la incorporación social al consumo, hay toda una tecnología, de tipo estatal, que también genera mecanismos de integración; a través de la educación, a través de los servicios públicos. Ese es el gran resultado: la clase media es el pueblo del Estado. El problema, y la paradoja del asunto, es que eso también anula la política. Detiene el motor dinámico de lo que es la política moderna. En la medida en que el Estado va progresivamente “engordando” y consumiendo los mecanismos de integración social, el Estado destruye o convierte la política en un mero espectáculo cada vez más impotente.
¿Desde dónde articular esa posibilidad comunitaria popular que se opondría o caminaría aparte del Estado? ¿Cómo hacerlo a partir de ahora?
Creo que hay reflexiones interesantes en América Latina. Hay un intento de repetir la hipótesis fundamental de lo que ha sido la izquierda occidental, con una variante latinoamericana, que es la de apoyar este propio proceso de integración social a través de mecanismos estatales. En el caso de América Latina eso implicaba construir Estados propiamente dichos, Estados con capacidad fiscal, con capacidad redistributiva, presentes en la vida social y capaces de organizarla en el sentido de incluir, sino a la totalidad de la población, sí a una parte significativa.
Hay toda una reflexión sobre lo que es la izquierda latinoamericana, sobre cómo se construye. Y hay una decepción de buena parte de los sujetos que han operado. En el caso de Bolivia es muy claro. El propio Proceso Constituyente ya empieza a manifestar insuficiencias manifiestas en el reconocimiento de comunidades, pues tienes sociedades indígenas y comunitarias que viven prácticamente al margen del Estado.
En la medida en que la Constitución no reconoce buena parte de esas demandas —que se basan en la no integración en el Estado sino que piden jurisdicción propia, capacidad de autogobierno territorial— y tras la estabilización de los gobiernos progresistas —cuando se ven dinámicas de corrupción, de autoritarismo, inercias del Estado muy fuertes— se plantea la necesidad de reconfigurar cómo se piensa políticamente el proyecto estratégico de la izquierda.
Surgen entonces toda una serie de definiciones, de posibilidades. Una de ellas es esta de los horizontes comunitarios populares, que lanza Raquel Gutiérrez y Huascar Salazar en Bolivia. Lo que plantean básicamente es que el horizonte político está ligado a la construcción de dinámicas de autodeterminación que son dinámicas de parte, que no son integrables en estos procesos de captura estatal. Consiste en fomentar iniciativas de carácter cooperativo, con capacidad de autosustentar la vida. Se plantea una comunidad de lucha, que se construye en el conflicto, que es protagonista y sujeto directo de la acción y dibuja esos horizontes como las posibilidades de la política hoy.
Traducido en términos más propios, se trataría de la construcción de contrapoderes. Contrapoder es algo que no simplemente se opone al Estado, sino que es la constitución de un poder propio. Cada vez más vivimos en un régimen que puede reconocerse en la metáfora de la poliarquía —en la condición de que la política está organizada a partir de instancias que tienen soberanías limitadas y superpuestas, y por tanto no son soberanías en estricto sentido—. La cuestión es cómo construyes poderes propios, que tengan la capacidad de intervenir y organizar la vida, y de sostener comunidades que tienen la capacidad de fundarse a sí mismas y mantener una posición propia. Esa es la clave. En sociedades tan estatalizadas como la nuestra eso es difícil de imaginar, porque apenas queda la memoria, los restos y embriones de cosas parecidas. Memorias como la del sindicalismo revolucionario, la del sindicalismo que no estaba integrado en el Estado.
Denuncias también una incomparecencia de los partidos en ese conflicto, en esa tensión contra el Estado o en el funcionamiento al margen del Estado.
El partido es una máquina que está organizada siempre para la conquista del Estado. Históricamente, se puede pensar que esas máquinas partidarias tenían capacidad de organizar un Estado distinto, de reformarlo radicalmente. Ese era el proyecto, por ejemplo, de los partidos comunistas; lo era también de los partidos fascistas; en términos reformistas, lo era de los partidos socialdemócratas.
Tomando la imagen de Gramsci, cada partido es la prefiguración de una forma de Estado. A medida que transcurre el siglo XX, y —sobre todo en los países occidentales— la sociedad se homogeneiza, los partidos acaban configurados como prolongaciones de la Administración. Es lo que ha señalado muchas veces Nicos Poulantzas. En el sentido de que los partidos modernos dependen de las subvenciones y de las prebendas que concede el Estado. Se forman como los únicos canales de representación y básicamente viven solamente a partir de los presupuestos públicos. Es muy difícil que tengan autonomía.
Eso los hace completamente distintos a la dinámica de los años 20 o 30. Los partidos, incluso de ultraderecha, se forman como organizaciones funcionales a la propia operativa del Estado, aunque promuevan determinadas transformaciones del Estado. Pero la virulencia que conocimos, la capacidad de refundar el orden político creo que ahora mismo está fuera de la posibilidad de ese tipo de articulaciones. Otra cosa es que el partido sea una mera función de un movimiento de masas, eso es lo que originalmente era el fascismo y también los partidos obreros. A día de hoy realmente los partidos concentran la capacidad, las funciones decisivas, y es muy complicado que ese tipo de políticas produzca transformaciones, ya venga desde ámbitos emancipatorios como desde ámbitos si quieres de ultraderecha o conservadores.
¿Desde qué lugares plantear la transformación en un momento en el que multinacionales de la información como Google adquieren más poder que los viejos Estados?
Creo que, por un lado, lo que necesitamos son mapas. Son guías, en el sentido más figurado del término. Diagnósticos. Una topografía de cuál es el mundo en el que vivimos, y ese mundo, como señalas, no es un mundo hecho exclusivamente de Estados. Muchas veces no son éstas las instancias decisivas y no parece que lo vayan a seguir siendo, lo cual no quiere decir que desaparezcan y que no tengan poder.
Luego están los instrumentos, las herramientas, las armas que tú utilizas en esa travesía. Y eso creo que pasa por una reinterpretación de tres instituciones que fueron clásicas de esa “política de parte” en el siglo XIX y la primera mitad del XX: el Sindicato, la Cooperativa y el Ateneo. En los últimos 30 o 40 años los movimientos sociales han sido un permanente intento de reinvención de esas instituciones.
Cooperativa entendida como organización de redes económicas, de carácter autogestionado —y utilizaría esa denominación antes que economía social y solidaria—. No hablo del tercer sector o de la economía que ocupa los nichos que el Estado de bienestar va dejando sino de producción y consumo, socialmente significativo y necesario. Se puede considerar que esto ha llegado a resultados modestos pero, donde el tejido social es más fuerte, existen ese tipo de redes económicas.
Por otra parte, el Sindicato —todas las organizaciones de defensa de derechos—, que a menudo son reclamativas del propio Estado pero que a la vez generan comunidad y son capaces de gestionar una parte de la vida. Ahí se encuadra el sindicalismo social: relativo al movimiento de vivienda, a la cuestión de los derechos de salud, todas las organizaciones de precarios, etc. Son movimientos que tienen ciertas semejanzas con el viejo sindicalismo.
La tercera es el Ateneo, que es el espacio donde uno produce una instancia cultural propia, cultural en el sentido más denso de la palabra. Una forma de vida, al fin y al cabo. Esos son los centros sociales, en parte, y otro tipo infinito de organizaciones o de especializaciones de este tipo de dinámicas: desde los huertos urbanos, en el sentido más naif, hasta espacios productivos como las librerías.
Esto es completamente insuficiente, pero es la materia viva sobre la que se puede generar espacios comunitarios que luego operen como contrapoderes propiamente dichos.
Sin eso, lo que hay es una política que es siempre delegativa respecto a la política profesional, al partido, al Estado. Y es una política que cada día es más impotente. También es un terreno en el que tú juegas siempre en campo enemigo, en el sentido de que el Estado va a quedar más reducido a actuaciones de corte represivo. Eso no quiere decir que en el Estado no se pueda intervenir a determinados niveles, pero eso ya es otra cuestión.
En la introducción hablas de una especie de revolución permanente, que pierde de forma definitiva el componente de momento fundacional en el que se basó la idea de la conquista del poder, un mito que sigue vigente.
El mito de la revolución opera sobre lo que sería en términos latos una fundación absoluta. Una fundación social, pero sobre todo estatal. Una nueva forma de Estado que articula, a partir del triunfo del sujeto “clase victoriosa” —podía ser la clase obrera, el movimiento obrero— un Estado nuevo que es el Estado socialista. Aunque en las visiones más audaces y más interesantes era un Estado condenado a la extinción, un Estado puramente transicional, luego este se acababa fundado sobre lo que son los principios del Estado soberano.
La idea de revolución está sometida, y creo que eso es algo que observamos todos. No puedes concebir que en un mundo tan complejo se vaya a producir un proceso de fundación absoluta. Lo que hay son crisis y esas crisis se resuelven de una manera o de otra. Como mito, que está siempre fundando en la ordenación absoluta de un nuevo Estado, creo que lo tenemos, no solamente que desechar, porque en la práctica está desechado, si no que pensar y criticar a partir de lo que ha sido la experiencia histórica del mismo.
La cuestión no está tanto en que seamos capaces de fundar la sociedad como un todo a través del Estado, como en que seamos capaces de construir poderes propios, contrapoderes, a partir de las comunidades que ya existen, que son vivas, que tienen que proliferar y crecer. Eso es lo que estaría en el centro de la política de parte. Es una política de fundación de ciudades —en el sentido figurado y metafórico de la palabra, nuevas polis— y no tanto de fundación de un orden social absoluto que está al margen de las posibilidades históricas y de lo que a día de hoy es posible.