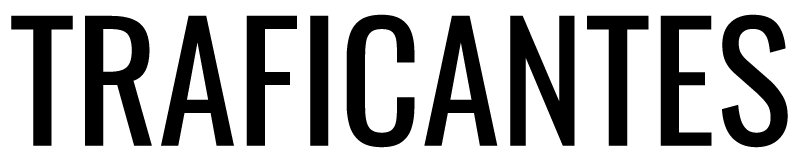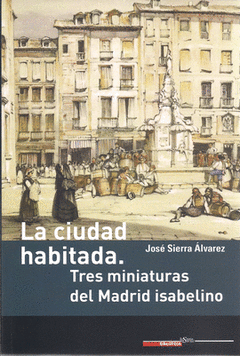Para envío
A propósito de La ciudad habitada. Tres miniaturas del Madrid isabelino, de José Sierra Álvarez
Antonio Crespo Massieu
07/Jun/2022
https://vientosur.info/a-proposito-de-la-ciudad-habitada-tres-miniaturas...
Estamos ante una rigurosa descripción de Madrid en la que se iluminan fragmentos esenciales de la ciudad en el primer tramo del reinado de Isabel II, un tiempo en el que, nos dice el autor, ?para emplear la fórmula gramsciana, algo no termina de morir y otra cosa, lo nuevo, no acaba de nacer, un tiempo de aceleración, un tiempo vivace?. La ciudad que aquí vuelve a vivir es ?la ciudad habitada?, el espacio donde se agitan hombres y mujeres concretos, muchos de ellos perdidos para la Historia, pero ganados para esta historia que rescata la verdad, pequeña y esencial, de unas vidas que fueron el latido de una ciudad edificada con sus sueños y esperanzas, tejida con la urdimbre de sus luchas.
Un memorable ?Elogio de la miniatura? es prólogo y declaración de intenciones. Una cita de Walter Benjamin abre el libro: ?Descubrimos entonces, en el análisis del pequeño momento singular, el cristal del acontecer total?. La miniatura encierra un mundo, imagen frágil que nos proyecta el pasado; es veraz como lo son las vidas pequeñas y nunca narradas que aquí encuentran una voz que, al nombrarlas, convocan algo de su presencia real. José Sierra Álvarez nos dice: ?¿no cabe preguntarse si acaso no anidará en ella una posibilidad específica de narración histórica?? Y de esto se trata. El autor, en este libro (editado por el Instituto de Historia Social en 2021) en el que recurre con profusión a crónicas e imágenes de los periódicos y revistas del Madrid de la época, se nos presenta, además de como coleccionista, como un cronista. Tan cerca del que imaginara Walter Benjamin en sus Tesis de Filosofía de la Historia: ?El cronista que narra los acontecimientos sin distinguir entre los grandes y los pequeños, da cuenta de una verdad: que nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse por perdido para la historia?. Coleccionista (juntando fragmentos, teselas, miniaturas, documentos arrancados de manos del azar) cronista (narrador de lo pequeño, lo perdido en los márgenes de la historia): es decir historiador.
Burgueses y plebeyos
Tres son las miniaturas que iluminan el Madrid isabelino. En la primera de ellas asistimos a la construcción de las casas del Maragato, junto a la Casa de Correos en la puerta del Sol, número 1 de la calle Mayor. Se nos dice: ?quizás la historia de una manzana, de una casa (y tal vez de una escalera) permita iluminar de otro modo una sociedad y sus cambios.? Se dibuja así el ascenso de una clase social y las transformaciones que va imponiendo en el tejido urbano, a través de una de las figuras que más excitaron la imaginación del Madrid isabelino: Santiago Cordero, conocido como el Maragato. De una familia de arrieros, ligado luego al nuevo medio de transporte -las diligencias- y a la especulación bolsística y el suelo urbano con Mendizábal e incluso una fracasada aventura como industrial. Este popular diputado, de arraigadas ideas liberales, fue quien levantó, como dice un personaje de Galdós, ?una casa que allá se irá con El Escorial en grandeza y será la octava maravilla de la Corte.? Pero nuestro cronista-historiador no olvida a los eternamente olvidados, no en vano esta miniatura se abre con la cita de Brecht en la que se pregunta por el destino de los albañiles de la Muralla China; encontramos así una vívida descripción de una de las primeras huelgas madrileñas modernas. En el derribo del convento de San Felipe Neri, sobre el que se edificarían las casas de Cordero, los bajos jornales de los albañiles, la subida del precio del pan y el enfrentamiento con unos destajistas de obras, dio lugar a una huelga que no iba solo contra los propietarios sino también contra los empresarios, los organizadores de la producción y del trabajo. Junto a las viejas armas de la piedra y el palo, surgían ?la negativa a hacer uso de sus brazos, la llamada a la solidaridad de otros oficios, los piquetes de huelga. Algo nuevo estaba naciendo y no solo en los escombros de San Felipe?. Esta huelga de abril de 1842 había tenido precedentes: las cigarreras en 1830 y las imprentas en 1841-42.
Pero, caído en desgracia y arruinado al final de su vida, no será el Maragato Cordero quien materialice el sueño burgués de apropiación simbólica del centro, de creación de un espacio de seguridad en torno a la Casa de Correos (para entonces sede ya del Ministerio de Gobernación) y de especulación inmobiliaria. Será el Marqués de Manzanedo, el hombre más rico de Madrid,?con una fortuna de unos 50 millones de reales amasados en Cuba sobre la base de préstamos de utillaje para ingenios, préstamos hipotecarios con intereses usuarios, exportación de azúcar y-no en último término- financiación de expediciones negreras?. Estamos en el inicio de la Restauración, el Maragato Cordero pertenece ya al pasado.
La segunda miniatura se centra en los pasajes comerciales madrileños entre 1839, fecha en la que se construye el primero de ellos, y 1848 en que cierra el único que por entonces sobrevivía. Década de los 40 que es ?una encrucijada en materia de organización empresarial de la actividad comercial, de distribución geográfica de esta y de tipologías espaciales y arquitectónicas del comercio minorista.? La construcción de los pasajes, moda importada de París, corre a cargo, aunque no siempre, de especuladores como Mariano Bertodano, banquero vinculado con los empréstitos Rothschild sobre el mercurio español, ejemplo del gran especulador, octavo propietario urbano de Madrid, o Antonio Jordá, banquero y especulador de signo progresista, o Mateo Burga, al que encontramos en todas las salsas financieras y societarias de la época. Pasajes madrileños que, aunque más modestos y menos funcionales que los de París, son también el escenario de una representación, espejos y bóvedas multiplicando las miradas y las mercancías; ese ?templo del capital comercial? analizado por Benjamin en el que el valor de uso queda desplazado por el deseo, expresión máxima del fetichismo de la mercancía, lo que expresó Marx, en El Capital: ?El carácter misterioso de la forma mercancía estriba en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo, un don natural social de estos objetos.?
Sin embargo, la distancia que separa Madrid de París se manifiesta en el temprano fracaso de los pasajes. La crisis de 1847-48 arrasó con las estrategias especulativas que estaban en su origen y nuevas formas de organización del espacio comercial más próximas al gran bazar dieron al traste con una experiencia que estaba muy lejos de la demanda de productos de lujo que podía permitirse la exigua burguesía madrileña.
La calle plebeya: siete iluminaciones
La tercera y última miniatura que se nos propone es la que ocupa un mayor espacio en el conjunto del libro y, también, la más arriesgada. Se trata de ?Siete iluminaciones sobre la calle plebeya de los años 40?. La calle como el espacio por excelencia donde se despliega la vida popular, su importancia estratégica en la formación de la experiencia de las clases trabajadoras, de ahí, señala José Sierra Álvarez, la necesidad de estudiarla, ?de arrastrarla hacia el discurso historiográfico?. Hacerla un objeto de estudio específico que estaría, nos dice el autor, a caballo entre la Historia social y la Geografía histórica. Ante nosotros aparece el pueblo bajo de Madrid. Clases trabajadoras, artesanos proletarizados, jornaleros, vendedoras ambulantes?proletariado y lumpemproletariado, ?la plebe asquerosa? por utilizar la terminología de un cronista de la época. Para quienes, como señala Álvaro París, ?su horizonte de referencia no era el lugar de trabajo sino las plazuelas, esquinas, fuentes, mercados, donde establecían relaciones sociales y vínculos de solidaridad?. Lo que José Sierra Álvarez define como ?una cultura de la pobreza y la supervivencia, defensiva, apoyada en vínculos de solidaridad, de cooperación e incluso de ayuda mutua? que tiene el barrio, la ?aldea imaginaria? tan real como lo eran los barrios populares de Madrid, como el espacio generador de identidad colectiva. Lo que ahora se levanta ante nosotros son estas vidas sepultadas por el progreso, los olvidados, los desaparecidos de la historia; apenas mención jocosa o tópicamente costumbrista en los gacetilleros de la época, en la sección de sucesos de los periódicos o en su presencia en las causas judiciales?; fuentes que se manejan aquí con toda cautela por sus evidentes prejuicios de clase, pero también con la fina sensibilidad de quien rastrea y descubre las voces y las caras que allí palpitan. Ganar para la historia estas vidas es el propósito que anima esta sección del libro. Lo que se nos enuncia así: ?Estas gentes atropelladas por el incipiente desarrollo capitalista, zarandeadas por el flujo constante de la inmigración, recelosas de la sociedad y de la cultura burguesas en vías de instauración, estas gentes que aspiraban a vivir mientras sobrevivían, estas gentes son ahora nuestra gente.? Surgen así siete iluminaciones, fragmentarias, incompletas, que se nos muestran como una ventana, una visión fugaz de un mundo cuya restitución completa se nos escapa. O, como prefiere el autor, un friso arruinado donde faltan paneles y teselas esenciales, pero que, al menos, son una ?quieta y profana iluminación?. Los rostros,algunos al menos, de nuestra gente.
La primera de estas ?iluminaciones? nos acerca a la cultura política del pueblo bajo a través de la breve noticia del entierro de un tabernero aparecida en un periódico de la época. Y lo hace con el procedimiento empleado ya en las otras partes del libro y que aquí, ante la escasez o dudosa fiabilidad de las fuentes, va a ser sistemático. Careciendo apenas de información sobre el muerto, a partir de la descripción del entierro aparecida en El español, José Sierra Álvarez va tirando del delgado hilo, las breves menciones que allí aparecen, para construir un fresco de la cultura popular y política que ilumina aquel pequeño acontecimiento, el entierro de alguien de quien apenas sabemos unos pocos datos, sucedido el 26 de marzo de 1848. El eco de la insurrección de París, el entierro de la sardina, las pugnas políticas entre serviles y liberales, el contenido político constitucionalista del dúo de I puritani?, el hilo rojo del imaginario popular a partir de un acontecimiento ?mínimo?- recordemos que lo que se nos muestra son ?miniaturas?- iluminando así una zona oscura, visión fugaz pero intensa, tal como si fuera la imagen fija de un proyector.
El mismo procedimiento, a partir de la crónica de un incidente aparecida en la prensa, se sigue en la siguiente ?estampa? centrada en el trabajo en la calle, a la intemperie: albañiles, aguadores, mozos de cuerda, carboneros, lavanderas, músicos, las nodrizas?Cómo se articulaba este mercado de trabajo, las durísimas condiciones de trabajo de las lavanderas. Al mostrar las condiciones de vida (y muerte) y de trabajo de los albañiles nos encontramos con uno de los recursos que el autor utiliza para restituir a los ausentes de la historia: la enumeración exhaustiva de albañiles muertos o accidentados en desplomes y otros accidentes laborales. En este caso anónimos, pero tan presentes, tan reales, pues se nos dice el lugar exacto, la causa y el resultado. Enumeración que, por ocupar una página entera, adquiere una notable intensidad lírica, además de su valor documental; los caídos del andamio, muertos y heridos en sólo una semana de mayo de 1847 han llegado, por fin, a las páginas de la historia, sabemos algo, y algo muy importante, de los constructores de la Gran Muralla China, son nuestra gente, la historia les acoge porque también a ellos y ellas, o sobre todo a ellos y ellas, les pertenece.
Otros ?frescos? nos evocan la vida de los aguadores, su cohesión y vida de grupo, el mundo social de las fuentes de Madrid, su huelga victoriosa en 1846: ?Los pacíficos, los honrados, los sordos y ciegos se pararon y su pronunciamiento -así acertó a escribirlo El eco- consistió en decir: nos sentamos y estamos quietos; como las cigarreras, como los albañiles, como los canteros, como los tipógrafos, como los sombrereros. No era una jacquerie, no era tampoco un motín: solo era una huelga.? Y, para seguir apreciando el estilo del autor -sobre el que luego volveré- una muestra más, el final de este apartado: ?Y en las fuentes los aguadores siguieron esperando, con paciencia mineral, a que el agua llenase sus cubas.?
En la siguiente ?iluminación? escuchamos la música de la plebe madrileña: las murgas, los romances, aleluyas y cantares de ciegos (en ocasiones abordando cuestiones de actualidad política), la novedad de la música mecánica de los organillos, las cencerradas de la Noche de Reyes. Manifestaciones ante las que la incipiente burguesía madrileña expresaba su desprecio.
Lo que ahora se ilumina es la noche y quienes la pueblan. Lo que sucede un 5 de abril de 1848 en el Hospital General de Madrid: Miguel Redondo, el secreta más temido de Madrid, compartiendo hospital con trabajadores heridos en el levantamiento revolucionario de marzo. Este personaje tan odiado había sido alcanzado por dos tiros al grito de ?Ya no hay más autoridad que el pueblo?. Formaba parte de la Ronda de capa madrileña -conocida como Los invisibles-, Ronda y policía secreta responsable de muchos de los excesos represivos de la Década Moderada. Junto a ellos otros habitantes de la noche como los serenos: chuzo, farol, pito, investidos de autoridad delegada; vigilancia y represión de los serenos que se ejercía, sobre todo, en los barrios populares. Y los traperos y las traperas, José Sierra Álvarez nos advierte de que antes que Baudelaire, antes que Baroja, Larra ya los había mencionado y recordando a la trapera de uno de sus artículos nos señala: ?Larra (como cien años después también Benjamin) supo percibir su posición social estratégica?. Y claro, junto a policías, serenos, traperos y traperas, las prostitutas. De lo primero de lo que se nos informa es de cómo la pudibundez burguesa casi nunca utilizó esta palabra, y se nos ofrece una impagable relación de eufemismos usados por los cronistas y plumíferos de la época que no me resisto a trascribir: mujeres perdidas, públicas, de mal vivir, de vida incierta, mujeres sueltas, ciudadanas libres, golondrinas, rabonas, hembras crudas, pájaras, lucrecias, ninfas nocturnas, mesalinas de vuelo bajo, lais, frinés, sacerdotisas de Venus, amazonas, mujeres de guardapiés flotante, ciudadanas de basquiña corta. Su lugar de trabajo era la puerta de las casas, el balcón o la ventana; umbrales de la calle donde su presencia escandaliza al burgués. La detención y la retirada de las calles fue la única política de las autoridades, independientemente del signo político liberal o conservador. Se acomete la concentración y el desplazamiento forzoso que, naturalmente, fracasan y, más o menos concentradas, las prostitutas siguieron sufriendo las constantes detenciones callejeras y los allanamientos de las casas.
Y los niños, las niñas. El autor nos dice: ?Había en Madrid, a comienzos de enero de 1846, 21.472 hombres pequeños y 16. 671 mujeres pequeñas, todos menores de catorce años?, aunque, nos advierte, seguramente eran más. Esta estampa adquiere un sombrío aire dickensiano; asistimos a la dificultad, debido a su precio, de dar entierro a los niños de las clases populares y, por ello, el hábito de depositar anónimamente cadáveres de bebés en las iglesias o en cualquier otro lugar, la altísima tasa de abandonos en los tornos de las inclusas, los niños extraviados que aparecían en las secciones de ?Pérdidas? o de ?Hallazgos? de la prensa y de nuevo, como en otros momentos del libro, la enumeración y descripción de trece de estos niños, tal como aparecieron en el Diario de Avisos de Madrid, es rescate de la memoria de estas pequeñas vidas perdidas en la ciudad y en la Historia. Lo que se aborda en este apartado es, según nos dice el autor, ?la socialización de la infancia popular, la configuración de su experiencia de vida, tanto en el sentido thompsoniano del término como en el uso de esa noción antropológica en las pasolinianas cartas a Genanariello?. Se nos despliega entonces la calle como escuela de costumbres, lugar de aprendizaje del ?pueblo niño?, los ragazzi di vita del Madrid isabelino. La gestión del riesgo -los numerosos atropellos de niños-, las peleas infantiles en la calle, las pedreas entre bandas de distintos barrios, buscarse la vida en el mercado de trabajo, los juegos en la calle, la mendicidad infantil, la delincuencia y su aprendizaje en régimen de escuela mutua -infantil Patio de Monipodio- de estos oliver twist?
Clases sociales y espacio urbano.
La última de estas ?iluminaciones? viene a ser como una recopilación de las anteriores o, si se prefiere, la formulación de una hipótesis que articula y da sentido al conjunto del libro y muy especialmente a esta vivísima ?estampa? de la plebe madrileña. Aguadores, ciegos, músicos, prostitutas, niños? son estorbos que impiden la fluidez funcional del tráfico. Estamos, señala el autor, ?ante una auténtica obsesión estratégica: la de la fluencia (?) la muy vieja (y siempre renovada) metáfora organicista de la ciudad, según la cual la calle habría de ser (solo) el sistema circulatorio que pusiese en relación funcional los espacios de la producción con los de la reproducción?; en la línea, se nos indica en nota a píe de página, de lo que Manuel Charpy, estudiando el París de la primera mitad del XIX, ha señalado: ?en la primera mitad del siglo, el espacio público fue pensado y producido como vacío? y ?definido progresivamente como espacio de circulación?. La plebe ocupaba la calle y, o por razones de orden público o de la fluidez funcional del tráfico, ha de ser desalojada. Frente al desorden y el caos de la calle plebeya, la creciente circulación de carruajes es un motivo decisivo en su expulsión del espacio público. En el conjunto de estas miniaturas lo que se evidencia es, según el profesor Pablo López, ?la expropiación de los recursos que las clases populares encontraban en las calles, una desamortización más que venía de la mano de la instauración liberal de la dicotomía entre espacio público y espacio privado?.
En el Madrid de 1848, en el que circulaban 1.232 carruajes los accidentes son el pan de cada día y la mayoría de las víctimas son, claro está, las clases populares, ciegos, mendigos y los vulnerables reyes de la calle: los niños. Y, de nuevo, como una salmodia, como la voz de la memoria, como un necesario rescate, el autor enumera una larga -y, por supuesto, muy incompleta- lista de niños muertos y heridos, atropellados en las calles. El emergente orden burgués en lucha contra el viejo orden urbano, percibido como desorden y caos que se expresaba, sobre todo, en los usos plebeyos de la calle. Y el autor señala la intuición que articula todo este ensayo: ?Se trataba de desplazar la raya de lo público y lo privado (?) de extender al conjunto social la propia espacialidad burguesa?. Se nos describe, como lugares de tenaz resistencia de la espacialidad plebeya, algunas prácticas de ocupación de la calle. La quema de la paja de los jergones en la calle al llegar el verano, las tertulias veraniegas al atardecer -que, por cierto, aún hoy se niegan a desaparecer-, la fresca. Espacios del umbral, del límite, como si fuera imposible constreñir la vida de la comunidad al espacio privado y se desbordara en la calle: ?Ni del todo espacio doméstico ni del todo espacio público, ese preciso ámbito, ese ombligo, es el lugar de la comunidad: de la comunidad pequeña, de la pertenencia y de la confianza barrial?.
Tras estas tres miniaturas que componen el libro, aún se nos ofrece un epílogo en el que encontramos tres ?Notas al margen?. ?Qué cosa es la plebe asquerosa? sobre el concepto de lumpenproletariado, su formulación en Marx y Engels y su reformulación como categoría social en el siglo XX. ?Fisiologías sociales? sobre los estereotipos fisiognómicos y su función de control social. ?Niño delincuente, niño proletario? sobre la construcción discursiva de la infancia.
La última de las siete iluminaciones sobre la calle plebeya termina con la descripción de una pequeña viñeta en la que asistimos a una reyerta de mujeres en la calle que ejemplifica dos características de este trabajo sobre las que es necesario insistir. La presencia constante de ilustraciones que, junto a la amplia documentación de textos, extraídos ambos de publicaciones de la época, son la base documental, además de otras fuentes históricas y bibliográficas, sobre la que se asienta la reflexión y las intuiciones del autor; una documentación gráfica exhaustiva que los textos ilustran, cuando no establecen un diálogo en el que imagen y palabra iluminan un instante del Madrid isabelino. Iluminaciones tanto en el sentido de estampas, miniaturas, imágenes, como en el benjaminiano de recuperación de fragmentos de vida, aparición ante el lector de instantes luminosos, aunque efímeros, de toda una época; en ese sentido este ensayo, salvando las distancias, guarda, no sólo una filiación y una declarada deuda teórica con Walter Benjamin sino también una semejanza formal con el Libro de los pasajes. La otra consideración hace referencia al estilo del autor. Escrito en un admirable castellano, rescatando -es decir, haciendo suyas- palabras y locuciones de la época que estudia; en él encontramos humor, ironía y una extrema sensibilidad hacia el dolor o la injusticia que describe. Todo lo cual no suele ser frecuente en muchos estudios históricos que, en aras de una pretendida objetividad o neutralidad ideológica, se caracterizan por una frialdad y asepsia estilística que se diría obligada en un trabajo académico. En los ?Agradecimientos? que se incluyen al final de la obra, José Sierra Álvarez nos dice: ?El autor ha tratado de controlar su compasión, su enfado y su, a veces, indignación por la cotidiana y reiterada crueldad de clase que se destila de la documentación que ha manejado. Ha intentado modularla mediante el humor, esa forma de la distancia, pero no ha sabido ni querido eliminarla del todo. ¿Es que la diatriba de parte, se pregunta quien escribe, está reñida con la objetividad?; ¿y la parcialidad con el realismo? Filos de navaja?.
En el filo de la navaja se mueve el autor. Volvamos a la viñeta de la reyerta de mujeres que cierra el ensayo. En esta blow-up, esta ampliación de lo que sin sus palabras sería un borroso negativo, apreciamos una mirada de un exacto realismo, sin duda parcial, y una prosa tan precisa como compasiva.?No hay estatuas que miren al cielo de Madrid; de hecho, en ligerísimo picado, no hay apenas cielo: solo la muestra de un zapatero observa la escena, colgada de un alambre atado a un madero. Pero no: un perro ladra, mira un niño, descalzo y con el pantalón precariamente sostenido por un solo tirante; tiene un pie adelantado y quizá duda si intervenir con sus brazos pequeños: aprende. Nosotros también miramos, mientras la pantalla va lentamente a negro?.Valga este ejemplo, entre otros muchos, de una escritura en el filo de la navaja; de un estilo exacto y hermoso. Nosotros, como el niño de la viñeta, también aprendemos; miramos para aprender. La pantalla va a negro. Las imágenes, las instantáneas, las iluminaciones, los fogonazos de vida, desaparecen; el zootropo ha dejado de girar o la película, ya terminada, da vueltas en la bobina. Pero estas miniaturas han iluminado el pasado de una ciudad, las huellas de unas vidas que han sido rescatadas para la historia en esta crónica apasionada y lúcida que nos ofreces José Sierra Álvarez. Leemos y miramos. Para aprender.